Transición Ecológica: Compromisos y acuerdos postergados ¿Seguiremos procrastinando?
Hay unos
cuantos hitos del s. XX que nos advirtieron de que la evolución del sistema
económico empezaba a mostrar claros síntomas de impactar sobre la funcionalidad
sistémica de la biosfera. Se hacía evidente la responsabilidad de la actividad
económica y su crecimiento permanente en la superación de límites planetarios y
deterioro de múltiples servicios ecosistémicos “gratuitos”, y se ha ido
elevando el nivel de preocupación al respecto. Las señales que nos alertaban
entonces, nos deberían haber puesto en marcha hacia la Transición de que trata
este debate. Algunos de estos hitos fueron:
1-
La publicación del Informe del
Club de Roma llamado “Los límites del Crecimiento” en
1.972, en el que el grupo de científicos al que se le encargó, analizaba las
tendencias de la economía usando la dinámica de sistemas, y mostrando la
insostenibilidad que conduciría a un colapso en el presente siglo de no actuar
para cambiar esas tendencias. La conclusión fue la siguiente: si el incremento
de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción
de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin
variación, se sobrepasarían los límites de la Tierra en los siguientes 100
años.
2-
La publicación previa, del libro de la bióloga estadounidense Rachel
Carson “Primavera silenciosa” en 1.962, una exhaustiva investigación
de los efectos negativos del uso generalizado de pesticidas, denunciando que los venenos utilizados, se
acumulaban en la cadena alimentaria, con enormes riesgos para la salud humana y
terribles efectos para flora y fauna. Con este libro consiguió que mucha gente
se preocupase por la ética ambiental y ayudó a sentar las bases de una
conciencia ecológica de masas, estableciendo la conexión entre la actividad
humana, lo que sucede en la naturaleza y la salud pública. Tras su muerte, y
gracias a su trabajo de investigación se creó la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA), a la que precisamente, acaba de limitar en
su capacidad de actuación el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Un paso atrás
inadmisible.
3-
El Informe
Brundtland publicado en 1987 para las Naciones Unidas, que contraponía el problema de la
degradación ambiental que acompaña el crecimiento económico con la necesidad de
ese crecimiento para aliviar la pobreza. Y reconocía que el avance social y económico estaba suponiendo un coste
ambiental y social muy alto. Este Informe llamado “Nuestro Futuro Común” estaba liderado por la primera
ministra noruega Gro Brundtland. Aunque la cooptación posterior del concepto de
desarrollo sostenible,
acuñado entonces, y su mala aplicación, haya contribuido a perpetuar la
preponderancia del crecimiento económico, sobre los componentes sociales y
ambientales que incorpora el concepto. Nunca se ha aplicado realmente a las
políticas la perspectiva intergeneracional, incluyéndola en la intersección de
estas tres esferas (económica, social y ambiental).
Hay más, pero estos tres hitos son ejemplos de advertencias
que tuvimos en la segunda mitad del siglo pasado que no consiguieron cambiar las
tendencias de una economía disfuncional que nos está colocando en situación de
enorme riesgo y que puede conducirnos a un colapso ambiental y socioeconómico.
Ha resultado que el modelo crecentista, -donde la extracción de recursos
naturales y los dictados del mercado son la única base que rige-, no solo es
antiecológico sino también antieconómico
porque ataca las bases sobre las que se asienta. Y es que, los aumentos de
producción se efectúan a expensas de recursos y bienestar que tienen un valor
superior al de los servicios producidos a nivel global. De ellos cada vez se
benefician menos personas y sociedades, por lo que la inequidad no para de
crecer. Hemos llegado al punto en que
habrá que reconocer que el crecimiento económico, ese concepto totémico para
gobiernos y economistas es el gran error neoliberal que nos acerca al
precipicio.
Sin embargo, llegados a la situación actual, comprobamos que
el modelo de acumulación de riqueza en que se basa el capitalismo, ha impedido
que hayamos sido capaces de iniciar el tránsito que necesitamos hacia otro
modelo. Uno que adapte la actividad económica a los límites y funcionalidad
planetaria. De haberlo iniciado hace 50-60 años, ahora estaríamos en mejores
condiciones y aún nos mantendríamos como civilización en lo que sería una zona
de confort en la que la funcionalidad del planeta mantendría el equilibrio. Es
decir, seguiríamos disfrutando, y la siguiente generación también, de un clima
predecible, la diversidad biológica estaría menos amenazada y contaríamos con
una disponibilidad de agua, suelo y alimentos aceptable. Aunque muchos no lo
sepan, es lo que hemos disfrutado en la era geológica en que nos hemos desarrollado
como la civilización que somos, el Holoceno, -que era nuestro jardín del Edén-
y que bastantes geólogos ya dan por hecho que hemos cambiado por el
Antropoceno, o más recientemente Capitaloceno, dado que nuestra incesante y
siempre creciente actividad ha actuado como una potente fuerza geológica. Son
cada vez más las voces que nos advierten que toca frenar porque las curvas que
viene son muy cerradas.
Mi primera conclusión,
es que una transición hacia un modelo socioecómico nuevo y con perspectiva
intergeneracional debe basarse, SÍ o SÍ, en el respeto a los límites
planetarios y su funcionalidad.
Sin embargo, los datos científicos nos dicen que vamos
precipitadamente en la dirección opuesta. Ya en el año 2009, el Instituto de
Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, liderado en aquél momento por Rockström1,
estableció 9 límites planetarios, sobre los que se estimaron unos umbrales de
determinadas variables de control, por encima de los cuales los cambios que se produjeran
nos ponían en zona de riesgo y de posible colapso funcional. Estos son: el CO2
en la atmósfera, las nuevas sustancias químicas (Xenobióticos), la
concentración de Ozono [O3] estratosférico, la carga de aerosoles y
contaminación química, la acidificación de los océanos, los ciclos
biogeoquímicos del Nitrógeno (N) y del Fósforo (P), la disponibilidad de agua
dulce, los usos del suelo (Proporción de tierras cultivadas), y la pérdida de
diversidad biológica. Todos estos límites son interdependientes por lo
que sobrepasar uno de ellos puede llevar a rebasar otros. Así que hay que establecer
un marco de seguridad para NO traspasarlos. Y, en el caso de haberlos superado,
actuar sin dilación para llevarlos a la zona de confort y seguridad. Desde ese
estudio inicial, la situación se ha ido revisando en el tiempo como se observa en
la figura que muestro a continuación. Puede verse la dinámica en la que
estábamos en 20152 y cómo ha cambiado en 20223.
En 2015,
a nivel planetario, teníamos en situación de alto riesgo: La diversidad
biológica y los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo, lo que está muy
relacionado con los usos del suelo y la producción de alimentos. A pesar de que
el cambio climático ya estaba fuera de zona de confort y en un nivel de riesgo
creciente, éste no era tan alto como el de los tres primeros. También estaba ya
en situación de riesgo los usos del suelo y los servicios que provee. En buena
medida, esto está determinado por la apropiación de suelo por parte del sistema
agroalimentario global. Más de un tercio de la superficie de la tierra y más de
un 70% del recurso agua se dedican a esta actividad. Parte de la pérdida de
diversidad y sus consecuencias (zoonosis) también están relacionadas con ello.
Este sistema agroalimentario global fuertemente deslocalizado es muy
dependiente de la energía fósil y contribuye significativamente al cambio
climático. Además, esta deslocalización y alta dependencia de energía para el
transporte lo hace tremendamente frágil a nivel geoestratégico, como estamos
viviendo con la guerra de Ucrania.
Segunda conclusión: para revertir parte de la situación de riesgo deberíamos estar ya
transitando hacia sistemas agroalimentarios más diversos y localizados. Esto
implica reterritorializar la producción de los alimentos que sea posible con
las condiciones agroclimáticas características de cada lugar, relocalizar el
consumo, así como revegetarianizar y reestacionalizar la dieta. También hay que
evitar las pérdidas de alimentos en el tránsito que va desde dónde se producen
hasta la mesa. Hay que incrementar la eficiencia en el uso de los recursos,
aprovechar mejor la información sobre el estado de los cultivos con la que
contamos y potenciar prácticas agroecológicas que optimicen el cierre de los
ciclos de materia y un uso más eficiente de la energía solar, minimizando la
dependencia de insumos sintéticos en lo posible.
Sin
embargo, como vemos en la figura, los datos publicados en 2022, siete años
después, muestran que los límites traspasados en 2015 no han mejorado, y que ya
contamos con datos suficientes para poner en evidencia la situación de riesgo
debida a la ingente cantidad de productos sintéticos, especialmente plásticos
que llevamos liberando en la biosfera desde hace más de 100 años. De ahí el
elevado riesgo que muestra la figura correspondiente a este año.
Tercera conclusión: debemos
transitar hacia una economía que no esté basada en la producción de bienes con
vidas cortas y que buscan fomentar el consumo y no el dar respuesta a una
necesidad real. La economía circular es
mejor que la lineal, pero se debe limitar también el ansia de consumir por
consumir. Transitemos pues hacia un sistema productivo centrado en proveer y
mejorar bienes útiles, reparables, con vidas medias altas y con diseños que permitan
la reutilización de algunos de sus componentes. Hay que cerrar ciclos de
materia y energía e incrementar la eficiencia y circularidad en todos los
procesos socioeconómicos.
El
exceso en el consumo de recursos y el destrozo que causa su extracción, con la
consiguiente generación de residuos, convierte el actual modelo económico
en insostenible. Y desde el protocolo de Kioto
hasta el Acuerdo de Paris, las
cumbres climáticas que han intentado llegar a acuerdos globales para disminuir
las emisiones y el deterioro, no acaban de lograr su objetivo. Es un hecho que,
en los últimos años, los procesos se aceleran. La economía que funcionaba a
golpe de crisis periódicas, acorta los tiempos entre crisis. Los incuestionados
crecimientos, que exigen la aceleración permanente de los procesos productivos,
generan una degradación ambiental acelerada y retroalimentaciones que empeoran
el panorama general.
Cada
año, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se adelanta. Y nos
recuerda que gastamos recursos naturales, a MUCHA velocidad. El consumo
ininterrumpido y por encima de la capacidad de renovación natural, provoca
agotamiento de los recursos. Nuestro planeta entró en números rojos en 2022,
en fecha tan temprana como el 12 de mayo. A partir de ese día, todos los
recursos que consumimos se suman al déficit en la cuenta de resultados del
planeta. En un intento de advertir sobre lo que estamos provocando con nuestra
hiperactividad productiva, también se estableció el Día de la Deuda
Ecológica, (Earth Overshoot Day) que viene a significar lo
mismo que el de la sobrecapacidad. Es el día en que la humanidad ha agotado el
presupuesto de la naturaleza para el año. Durante el resto del año, la sociedad
opera en un exceso ecológico al reducir las reservas de recursos y acumular CO2
en la atmósfera y otros residuos por todo el planeta.
Estamos
viendo el deterioro progresivo y, a veces brusco, de recursos vitales como la diversidad,
el aire, el agua o el suelo. Y por justicia
intergeneracional deberíamos trabajar para que dentro de 50 años nuestras hijas
y nietas tengan, como mínimo, un acceso a los recursos similar al que nosotros
disfrutamos.
Hagamos
lo que hagamos, nuestra civilización en el corto plazo tendrá que desacelerar
su consumo de recursos ya sea porque lo decidamos, ya sea porque las
circunstancias lo impongan. El más determinante, para bien y para mal en el
corto plazo es el recurso energético. Europa occidental es un ejemplo de
dependencia de este recurso, a la vez que derroche del mismo, y las
consecuencias de esa dependencia son muy patentes por la guerra de Ucrania. Además,
la limitación es global y lo será cada vez más. Incluso Macron y Biden, asumen
que ni Arabia Saudí puede incrementar la producción de energía fósil para
paliar la limitada oferta que existe. Por tanto, estaremos de acuerdo que la
transición a renovables es inaplazable y eso supone que habría que dedicar
preferentemente los recursos fósiles que todavía disponemos a realizarla de
forma ordenada. Y, añadiría, de manera participada, con red distribuida, con
autoconsumo y comunidades energéticas locales, evitando reproducir los defectos
del modelo oligopólico que cede todo el poder y control a las multinacionales
eléctricas que todas conocemos.
Cuarta conclusión: hay que
transitar hacia sociedades descarbonizadas y resilientes de forma ordenada. La ciencia, con cada informe del IPCC nos va avisando de los niveles
de degradación y las amenazas sobre las que actuar, llamando a una transformación
económica y social sin precedentes, para lo que necesitamos una sociedad
informada, un cambio en los modelos de producción y consumo, en los
comportamientos de los agentes económicos y en los hábitos de las personas.
Hay que
medir muy bien en qué y dónde invertimos esfuerzo. Hay esfuerzos en desarrollos
tecnológicos que muy pronto dejarán de tener sentido. Un ejemplo de política de
transición necesaria y urgente es la movilidad. Debemos pasar de una movilidad
centrada en el vehículo privado, total o parcialmente fósil, hacia una
movilidad colectiva, pública y electrificada. Esto supone derivar recursos
limitados como el cobre preferentemente a este fin, y abandonar la idea de
sustituir el parque de automóviles actual, por uno similar con baterías que
requieren un litio del que no disponemos.
Estamos sufriendo conflictos bélicos
sangrientos como consecuencia de problemas geopolíticos que tienen que ver con
la disponibilidad decreciente de combustibles, agua dulce, suelo fértil o
minerales esenciales para mantener la industria tecnológica y agraria. Nos
estamos adentrando en escenarios socio-ambientales bastante impredecibles y muy
preocupantes.
Cómo hacerlo
Como no podemos abandonarnos al
derrotismo, hay que intentar que el tránsito que, de todos modos haremos, sea
lo más manejable posible.
Para emprender todos estos retos,
se deben abordar multidisciplinarmente y desde todos los ámbitos de actuación
posibles, académico, empresarial, con organizaciones de todo tipo, y a todos
los niveles institucionales: europeo, estatal, autonómico y local. Y por
supuesto, con la complicidad e implicación de toda la ciudadanía. Es un cambio
de paradigma tan grande que nadie puede quedar al margen.
La educación ambiental de niñas y
niños, adaptando el currículo educativo para reforzar el conocimiento de
nuestro entorno natural y de las consecuencias de no cuidarlo, junto al
aprendizaje de valores éticos fundamentales que induzcan a comportarse como
ciudadanos responsables y exigentes con empresas y gobiernos, va a ser una de
las mejores herramientas.
Dado que la limitación de energía
disponible y barata es un hecho ya, hay que priorizar muy bien en que esfuerzos
tecnológicos se invierte prioritariamente. Uno de ellos será en el de la
energía renovable. Racionalicemos lo que nos queda de combustibles baratos y
condensados. Porque, además sabemos, que lo que se produce con la tecnología es
un efecto rebote, la llamada paradoja de Jevons: a medida que el
perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un
recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que su
preservación o ahorro.
Un tema importante es el de la
relevancia y centralidad que se dé a las instituciones con responsabilidad en
materia de transición ecológica. Para avanzar de forma coherente en la
transición ecológica se debe conseguir coordinación y entendimiento en las
políticas sectoriales energética, agroalimentaria, ecológica, o en la muy
relevante gestión hídrica y evitar interferencias entre estos sectores.
Los ciudadanos y ciudadanas
podemos, con nuestras decisiones sobre lo que consumimos, cómo nos movemos o
cómo nos relacionamos con el entorno y con la comunidad, influir significativamente
en empresas y en gobiernos. Pero eso es solo una parte y no la mayor
precisamente. La mayor responsabilidad recae, sin duda, sobre gobiernos y
parlamentos, porque son los que legislan y gobiernan oponiéndose o plegándose a
los potentes lobbies de corporaciones que acumulan un inmenso poder económico.
Por ello una herramienta muy
interesante que en nuestro país ha generado propuestas en relación a la
emergencia climática, es la que planteó la Ley de Cambio Climático al proponer
y constituir una Asamblea Ciudadana para el Clima4, que no
hace mucho emitió las primeras recomendaciones sobre la pregunta que se les
planteaba: Una España más segura y justa ante el cambio climático ¿Cómo lo
hacemos? Es importante que existan estas Asambleas Ciudadanas, que sean
operativas y que las instituciones atiendan sus recomendaciones. Es decir, son
una herramienta que debe emplearse en las otras transiciones para discutir
soluciones con urgencia, y sus propuestas debieran convertirse en itinerarios a
poner en prácticas por los gobiernos de turno.
Algunas propuestas
Para seguir analizando el cómo
hacer la Transición, me gusta hablar de la propuesta que Kate Raworth planteó
en un Informe que le encargó Intermón-Oxfam en 2012: “Un espacio seguro
y justo para la humanidad”. Donde se preguntaba si todas podríamos vivir
dentro de un hipotético donut5, entre el techo planetario
que marca las condiciones de habitabilidad de nuestro entorno y un suelo
social, que es el que permite una vida mínimamente digna.
La rosquilla que propone Raworth,
no es una guía de políticas concretas, sino más bien una manera de analizar la
situación para orientar las decisiones. Su modelo se basa en una imagen
muy sencilla: la humanidad debe vivir dentro de un donut o rosquilla. En el
interior de la rosquilla se encuentran las necesidades básicas para el
bienestar: Alimentación sana, accesos al agua potable, vivienda, energía,
sanidad, educación, igualdad de género y libertad política, entre otros. El
límite exterior de la rosquilla representa el techo ecológico. En
medio, está lo que necesitamos para disfrutar vidas dignas y saludables sin
poner en peligro nuestra casa común que es la biosfera.
Para lograrlo, tenemos que
construir entre todas el bien común; establecer medidas, marcos
normativos, políticas, que hagan más probable traer a las personas al interior
de ese espacio seguro y justo que decía Raworth. El momento histórico que nos
ha tocado es de verdadera emergencia. Y a todas nos toca, aunque en distinta
medida, la responsabilidad de abordarlo y resolverlo.
Por tanto, hay que tomar decisiones
y actuar, tanto a nivel de gobernanza global como local.
Hay unas cuantas recetas planteadas
por economistas heterodoxos, investigadores, pensadores, activistas, que
contribuyen a enriquecer el debate sobre el modo en que tomar las riendas y
generar la transformación, implicando en el debate a toda la sociedad. Hay que
abordar un plan global de acción.
Desde mi punto de vista, una medida
imprescindible sobre la que plantear debate tiene que ver con repensar el
reparto del trabajo remunerado y el no remunerado (el de cuidados), la jornada
laboral, la redistribución de la riqueza, y la renta básica. Como la
“ingente” explotación de recursos materiales debe revertirse, y reducir la
producción total (menos presión sobre la naturaleza) se requerirá menos tiempo
de trabajo humano global, y un mayor y mejor reparto del mismo entre toda la
población activa. Así reduciremos el uso de ingentes cantidades de energía para
la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios
colonizados y evitaremos la generación de cantidades ingentes de residuos. Porque somos, ante todo, personas y
ciudadanas, no engranajes de un sistema productivo, ni consumidores.
Por otro lado, hay economistas
heterodoxos trabajando distintas propuestas:
Herman Daly (economista ecológico
estadounidense) propone alcanzar un estado estacionario, asumiendo que la
economía es un subsistema dentro de otro más amplio, la ecosfera, que es
finita, no se expande y esta materialmente cerrada. Y distingue entre
crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un concepto físico, cuando algo
crece se hace más grande. El desarrollo es un concepto cualitativo, algo
mejora. Y el planeta Tierra en su conjunto no está creciendo, pero está
evolucionando, ya sea de manera positiva o negativa. El progreso debe ir por el
camino de la mejora, no del aumento.
André Gorz (filósofo, periodista y teórico de
la ecología política) plantea determinadas cuestiones que deben
necesariamente desmercantilizarse.
Troy Vettese (investigador sobre la historia de
las arenas bituminosas de Canadá) habla de la necesidad de reducir el
consumo de energía y de su preocupación (que es la de muchas) por la actual
hemorragia de especies de flora y fauna que se está produciendo a un ritmo
entre mil y diez mil veces superior al normal; una velocidad solo comparable a
la última gran extinción, siendo la principal causa de la extinción, la pérdida
de hábitats. Por ello plantea actuar sobre tres objetivos fundamentales,
geoingeniería natural, biodiversidad y sistemas de energías renovables.
Robert Pollin (profesor, escritor y
economista estadounidense) opina que se necesita un new deal verde en el
que es imperativo que crezcan masivamente algunas categorías de actividad
económica, las asociadas con la producción y distribución de energía limpia.
Por supuesto para que se reduzca drásticamente y sin demora el consumo de
petróleo, carbón y gas natural, que genera el 70% de las emisiones responsables
del cambio climático. Entendiendo que construir una economía verde supone más
actividades intensivas en trabajo que mantener la actual infraestructura
energética mundial basada en los combustibles fósiles. Es decir, lograr una
transición justa creando empleo en actividades que aumenten nuestra resiliencia.
Hay otros pensadores e
investigadores que contribuyen a enriquecer el debate. Lo hizo Lynn Margulis,
ofreciéndonos una lección sobre las ventajas y beneficio mutuo que se consiguen
con la cooperación, más que con la competencia, y que podemos aplicar a
nuestras sociedades. Lo hizo Susan George, explicándonos magistralmente las
amenazas de los mecanismos perversos del capitalismo ultraliberal, que ha usado
el FMI, el Banco Mundial o la OCM como herramientas, también la premio nobel de
economía Elinor Ostrom analizando cómo se gestionan los Bienes Comunes…
Sea como proponen unos, sea como
proponen otras, o en combinación, no tenemos otra opción que actuar rápido
frente a las múltiples crisis que se solapan. Estamos, como dicen algunos, en
el siglo de la Gran Prueba.
Así que hay que moverse rápido, porque tenemos un grave problema, pero no la
solución, al menos no una que sea clara e inocua.
Aunque el debate continúe, la
emergencia nos urge a dejar de procrastinar.
Referencias bibliográficas:
1.
Rockström, J., Steffen, W., Noone,
K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., ... & Foley, J. A. (2009). A
safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472-475.
2.
Steffen, W., Richardson, K.,
Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., ... & Sörlin, S.
(2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science,
347(6223), 1259855.
3.
Persson, L., Carney Almroth, B. M.,
Collins, C. D., Cornell, S., de Wit, C. A., Diamond, M. L., ... &
Hauschild, M. Z. (2022). Outside the safe operating space of the planetary
boundary for novel entities. Environmental science & technology, 56(3),
1510-1521.
4.
https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/
Publicado en Espacio Público el 6 de julio de 2022
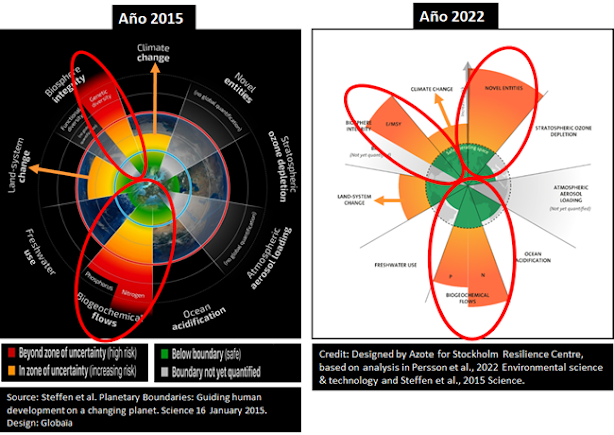




Comentarios
Publicar un comentario